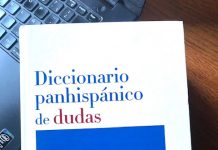Era un diálogo, como seguramente existen muchos. Los interlocutores en este caso, eran un abuelo y su nieto. Era la conversación de un octogenario, con un niño cuya edad no alcanzaba los diez años y que manifestaba un insistente deseo por conocer el mar. Ansiedad que parece haber tenido durante gran parte de su corta edad. Quería verlo, tocarlo y sumergirse en sus aguas. Hasta ahora la imagen que de él tenía, era sólo aquella que le brindaban las revistas y otros medios.
Sentía también gran atracción hacia su abuelo con quien mantenía largas conversaciones, todas dentro del marco de la fantasía infantil y en terrenos muchas veces vedados para nosotros los adultos.
El abuelo, tal vez transitando los caminos finales de su vida, era hombre que disfrutaba de pocos ingresos, los cuales, apenas le cubrían sus gastos de alimentación. Vestía ropas sencillas y calzados un tanto gastados por el uso. Desempeñaba el cargo de cobrador nocturno en un establecimiento cercano, único empleo que consiguió, gracias a que ningún joven quería llevar adelante tal ocupación. Era doloroso verlo durante altas horas de la noche y en las madrugadas, ejerciendo su labor, la cual por cierto, desempeñaba con toda formalidad, bueno, con la responsabilidad propia de los hombres que transitan caminos postreros de sus vidas. Esto reflejaba una situación injusta, lo normal sería que después de haber trabajado durante toda su vida, estuviera descansando en su lecho, bajo el techo de su casa y al calor que la familia proporciona. No como sucedía en aquellos momentos de su trabajo, sometido a la acción del frío y otras inclemencias del tiempo. Pacientemente vivía su realidad que era distinta del deber ser. Después de su trabajo y natural descanso, mantenía largas charlas con su nieto, a quien adoraba con todo su corazón y con toda su alma.
Un día que conversaban, se produjo el siguiente diálogo:
— No importa abuelo. No importa que no tengas dinero para pagar el pasaje. ¿Eso no lo podemos pagar con tu tarjeta?
El abuelo fingió una sonrisa ante aquella pregunta de su nieto. Sintió algo así como una daga de acero que le traspasó su corazón. Aquella ingenua expresión de su nieto, que fue realizada con humildad, sencillez y naturalidad, dejaba ver su inocencia.
El abuelo sabía que no podría complacer a su nieto, pues no tenía dinero para sufragar esos gastos. Pensó que ni ahora ni en mucho tiempo y quizás nunca, lo podría.
Disimuladamente y por un momento, el abuelo se retiró un poco de la presencia de su nieto. Sus ojos se humedecieron y su rostro adoptó una expresión de intenso dolor.
— ¿Qué te pasa Abuelo? ¿Por qué estás así? El niño notó un cambio, inexplicable para él, en el rostro de su abuelo.
—Nada hijo, seguramente algo cayó dentro de mis ojos. No es nada.
Así fue, algo le ocurrió al abuelo y no fue precisamente dentro de sus ojos. Lo que sintió fue en su corazón. Un pedazo de su alma se había desprendido. Silenciosamente y fuera del alcance visual de su nieto, derramó unas lágrimas. Lo hizo como lloran los hombres.
Cuantos abuelos y cuántos nietos, muchos cercanos a nosotros, estarán en las mismas condiciones. Cuántos diálogos cómo éste se producirán a diario. No es posible, después de tener conocimiento de esta situación, mantener indiferencia e insensibilidad.
Queda demostrado, con esa reacción del abuelo, que los hombres sí lloran, pero lo hacen de manera diferente. Su llanto es sordo, silencioso, la expresión de su rostro es grave y sus ojos se enrojecen.
Nadie les ve derramar lágrimas ni se les oyen los sollozos, porque cuando eso ocurre, están a solas.
Cuando haya que llorar, me iré secretamente y en silencio a la orilla del mar, para que mis lágrimas se confundan con sus aguas y el eco de mi llanto, se ahogue en el estruendo romper de las olas durante su monótono y eterno vaivén.
TOMÁS GONZÁLEZ PATIÑO
JULIO 2022