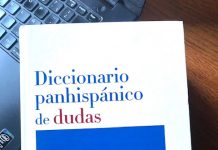Por Tomás González Patiño
Una mañana se desplazaba en su automóvil por la angosta carretera de construcción provisional, José Luis Mirabal. Esta pequeña, primitiva y sin pavimentar vía, comunicaba a la ciudad donde él vivía, con la oficina de campo donde trabajaba. Transitarla requería de unos cuarenta minutos aproximadamente. Esta aprendiz de carretera atravesaba pasajes solitarios y de intrincada vegetación. Por razones de índole topográfico, en sus inicios descendía a un valle vecino y luego de transitarlo por un cierto trecho, ascendía nuevamente hacia el lugar donde estaba la oficina. Ésta formaba parte de un conjunto de construcciones de carácter provisional, implantado para dirigir la construcción de una gran represa que en el momento se llevaba a cabo.
En el sector más apartado y profundo del valle que ella cruzaba, José Luis encontró un vehículo estacionado a un lado de la vía y a su conductor, acostado sobre la tierra, con medio cuerpo debajo de su automóvil. José Luis se detuvo con la idea de auxiliar al desventurado hombre. Por el aspecto del carro accidentado, modelo atrasado y deterioro significativo, dedujo que su propietario era de condición humilde. El hombre se levantó y en su rostro, cubierto de polvo y algunas manchas de grasa, mostró alegría por encontrar ayuda. Sudoroso y sin camisa, con sus manos cubiertas con una mezcla del ennegrecido aceite y tierra, con un ademán y sin estrechar las manos, contestó el saludo.
—Muchas gracias por detenerse, aquí es difícil obtener ayuda. Es muy poco el tránsito de vehículos que circula por esta vía. Seguidamente para justificar su situación, agregó: — La falla de mi carro no es grave, supongo que puedo hacer la reparación, pero no tengo herramientas para realizarla.
José Luis, como lo hizo el buen samaritano del Evangelio y en actitud de prestar ayuda, contestó:
— Mire amigo, de mecánica automotriz, no sé nada y además tengo apuro en llegar a mi sitio de trabajo. Lo que puedo hacer es dejarle las herramientas de mi carro, ojalá ellas le sirvan —!Ah!, no se preocupe en devolverlas. Úselas y en el futuro podrían ayudar a otros.
El hombre en señal de agradecimiento por la ayuda obtenida, se limitó a decir:
—Que Dios le pague. Soy Jacinto Yánez, le estaré eternamente agradecido y cuente conmigo como un amigo. José Luis, después de despedirse, regresó a su carro y continuó su viaje, con la satisfacción de haber realizado la buena obra del día.
Calmar la sed de aquella ciudad, fue por muchos años, el clamor de los habitantes de aquella colectividad formada por los de la ciudad Capital y los de las poblaciones vecinas. Bueno, reclamaban por varias cosas más, que no habían sido atendidas.
Quien luego asumió tal responsabilidad, encontró acumuladas muchas necesidades de la zona. Se consideró que la escasez de agua, por lo crítico, era una de las más importantes, razón por la cual, sin olvidar las muchas otras, se acometió en primer lugar, la derivada de la escasez de agua.
Las condiciones topográficas de la zona y la existencia de una fuente permanente de agua que hacía correr un río turbulento de cierto caudal, determinaron que la solución debía estar asociada a la construcción de una presa, cuyo costo habría que determinar. Los cerros que formaban los flancos de aquel valle, se acercaban de tal manera, que formaban una gigantesca “V” como retando la colocación del dique parador de aquellas enloquecidas aguas. El valle parecía cubierto por una inmensa alfombra vegetal, limitado por sendas serranías que corrían convergentes a sus lados. Dadas las características de la zona, no fue difícil definir el lugar donde se situaría el dique. Sin embargo, antes de iniciar su construcción, fueron realizados varios estudios técnicos, tales como topográficos, de suelos, tanto en prospección litológica como de permeabilidad, de calidad y cantidad de aguas que alimentarían a la futura represa y muchos otros. Los resultados determinaron el lugar exacto de su ubicación y además, que la misma debía ser de concreto armado.
La magnitud de la obra y su elevado costo, hicieron que el día de iniciación de los trabajos se declarara festivo en la ciudad. No era para menos, aquel día estuvo a la altura de los de sus fiestas patronales.
El lago artificial que se formaría dejaría sumergida para siempre, a toda una población situada aguas arriba. Plazas, calles, esquinas, casas, iglesia y todo cuanto hay en un pueblo, quedaría bajo las aguas. Quizás dentro de muchos años, no se sabe cuantos, posiblemente los habitantes del futuro considerarán como cosa curiosa, la existencia de esa población sumergida.
Esta situación obligó a que, además de las intrincadas y numerosas investigaciones técnicas necesarias para la construcción en sí, fue también obligante contemplar todas las aristas que presentaba la reubicación de los habitantes de la población próxima a ser sumergida. La cual en el futuro quedaría como fantasma submarino.
José Luis era un hombre muy joven, todavía casi se apreciaba en su cabeza la huella del birrete de graduación universitaria y en sus manos, el papel enrollado de su diploma. Por jugada de su suerte, fue designado para integrar, como auxiliar, a un grupo de profesionales de gran experiencia que tenían en sus manos la dirección de la construcción del gran dique. Esta actividad se llevaba a cabo en aquella oficina provisional, situada exactamente en el sitio de trabajo, pero siempre en cota superior a la línea definitiva que establecería el nivel máximo de las futuras aguas.
Así, José Luis transitaba diariamente aquella provisional vía, para asistir a su trabajo. La carretera de diaria utilización, era angosta, no tenía defensas de bordes a excepción de los cúmulos de tierra remanentes. Tampoco respetaba las normas de pendientes ni radios de giro en sus curvas. Todo apuntaba a que debía transitarse con extremo cuidado.
En el lugar donde estaba ubicada la oficina provisional ya habían sido edificados depósitos de materiales y herramientas, oficinas de los distintos contratistas y hasta un pequeño restaurante o más bien un lugar en el que sólo se servía almuerzo, pues en las tardes había poco movimiento de personas. Pasó el tiempo, poco a poco las aguas, que se acumulaban recostadas del nuevo muro represor, formaban un torbellino como tumulto callejero protestando por impedir su libre tránsito. El pueblo de la hondonada fue quedando sepultado en las profundidades del embalse, como también la provisoria carretera y todo aquel paisaje otrora de ambiente bucólico. El torrente de aguas turbulentas vio definitivamente cercenada su carrera. La lucha entre el vegetal verdor preexistente y el azul de las aguas invasoras, al fin terminó. Venció el espejo gigantesco que creció y lentamente inundó toda la sabana. El agua con su sonrisa cantarina, como serpiente venenosa que se mueve agazapada bajo las hojas, invadió lentamente el territorio que antes fue de las plantas. Se cambió por peces a la fauna integrada por los otros animales.
La demanda de agua cesó, pues fueron satisfechos con creces, los deseos de aquella sedienta comunidad. No obstante, comenzaron otras peticiones, que poco a poco fueron siendo atendidas en la medida de las posibilidades.
El reloj del tiempo continuó su marcha inexorable. José Luis ya no era un joven aprendiz, había transitado por muchos vericuetos de la vida. Tenía fundada su familia. Esposa y tres hijos, completaban su grupo familiar más cercano. Un día, con el objeto de descansar, resolvió suspender momentáneamente su diaria tarea, que era intensa y decidió, acompañado de su familia, tomar unas pequeñas vacaciones. De acuerdo al plan elaborado y que cuidadosamente llevó a cabo, visitará varias ciudades de su país.
Después de varios días y haber visitado las otras zonas previstas, se enrrumbó hacia la ciudad que marcaba el punto final de su viaje y destino elegido originalmente. Se dirigiría a una de las zonas más frescas de la región, la cual, en temperatura era la contraposición de la tenida en la ciudad donde vivía. Iniciando el ascenso, ya en momentos finales de la tarde, su vehículo presentó una falla que le obligó a detener la marcha. Los automóviles, algunos ya con sus luces encendidas, pasaban en ambos sentidos sin detenerse. José Luis poco a poco fue aumentando su nivel de nerviosismo al ver que la noche se acercaba y no tenía auxilio de los transeúntes. Se había limitado a descubrir la parte delantera de su carro, como aviso de emergencia y colocarse en lugar que le permitiera ser visto por los viandantes. Sabía que acometer cualquier solución sería más difícil en horas de la noche. En los momentos de calma, cuando el silencio no era vulnerado por el ruido generado por el paso de vehículos, sólo se oía el sonido de un riachuelo situado al lado de la carretera y el rumor producido por algunos pequeños animales que habitaban el lugar. Comenzaba a manifestarse en él, la angustia que le transmitía la intranquilidad de los niños, que en ese momento eran todos de poca edad. Después de varios minutos se detuvo un vehículo a unos cuantos metros de distancia, lo que le hizo retroceder hasta donde estaba José Luis. El conductor se bajó de su automóvil y se dirigió a él en actitud de prestar ayuda. Con voz seca y sin saludo previo, dijo:
— ¿Qué le pasa al carro? Para José Luis aquel hombre era como un ángel que había enviado Dios. Le explicó los detalles de la falla y agregó que hasta el momento no había intentado ninguna solución, pues no sabía cómo acometerla. El hombre, sin más preámbulos, inició la reparación, percibió el estado de angustia en que se encontraba aquel jefe de familia, por lo que durante su intervención le hacía comentarios tranquilizadores. El arreglo duró varios minutos y al final dijo con lacónica expresión: ¡Listo! Enciéndalo. El acto de poner en marcha el motor de su vehículo era una prueba definitoria. Sólo dos soluciones. O se lograba la restitución de su vehículo, o se presentaba el panorama aterrador de pronóstico nada halagador. José Luis giró la llave del vehículo y el motor se puso en marcha, lo cual produjo en él gran alegría por verse rescatado de tan espantoso trance.
Ante aquella situación pensó que ofrecer un pago por la oportuna ayuda, no parecía lo más adecuado, pues aquella ayuda no podía ser tasada con dinero. Sólo se le ocurrió decir:
— Muchas gracias por su ayuda, — Que sea Dios quien le pague lo que usted ha hecho por mí. ¡Qué Dios le bendiga! El hombre miró fijamente a José Luis, y dijo:
— No se preocupe, ya fue pagado hace mucho tiempo. Doy gracias a Dios por haberme presentado la oportunidad de cancelar esta deuda. José Luis no salía de su asombro por aquella respuesta. No recordaba tener ninguna acreencia que aquel desconocido tuviera cancelando. Entonces, con el fin de conocer cuál era aquella obligación, le preguntó su nombre y el hombre con su acostumbrada brevedad en el hablar, dijo: Jacinto Yánez.
NOTA. El espíritu de esta narración, es real. La vivió el lamentablemente fallecido, Dr. Juan Guevara Benzo, persona de alta calidad moral y poseedor de inmensa sensibilidad humana.
En esta narración, haciendo uso de la imaginación y la fantasía, se cambiaron los nombres de las personas y las demás circunstancias. Lo no modificado es su mensaje.
Foto cortesia de MegaConstrucciones.net