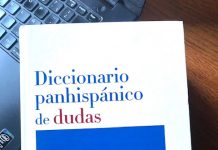Por TOMÁS GONZÁLEZ PATIÑO
NOTA DEL AUTOR
La leyenda relativa a Las Ánimas quizás tiene su origen en la arriesgada toma realizada por José Antonio Páez, a la cárcel de la ciudad de Barinas. Ese hecho ocurrió en el año 1813 y según lo cuenta él mismo en su autobiografía, irrumpió en el recinto carcelario como el demonio e hizo como si se reuniría con otros hombres a su mando. Ese grupo de soldados que lo acompañaba, realmente no existía, sin embargo, en su estado de virtualidad, fueron los que la leyenda asume como Las Ánimas, por quienes el caudillo profesaba ferviente devoción.
Los guardias de la cárcel ante la amenaza que representaba aquella irrupción y en la creencia del inminente ataque de un supuesto ejército, huyeron precipitadamente, dejando solos sus puestos de vigilancia. Esta acción permitió que fueran liberados los 115 hombres que, junto con Páez, habían sido condenados a muerte.
Aquí en este escrito y cabalgando sobre las espaldas de la fantasía, se da vida a la narración. Se cambian las circunstancias en que supuestamente se desarrolla el hecho y se hace distinto su desenvolvimiento. En esta oportunidad y llevado de la mano por la magia de la imaginación, se da un giro al suceso presentándolo en condiciones diferentes, aunque el mensaje central de la leyenda, se mantiene intacto.
“Dios cuida al inocente” es una expresión popular que se oye una y otra vez entre la gente sencilla de aquel pueblo, gente de alma quizás simple, pero que no por ello deja de ser sólida, firme y de un solo bloque.
Juan es un hombre humilde, militante de esa legión de seres inocentes y fiel creyente de la ayuda que el Ser Supremo le prodiga a los hombres. Es un tanto incauto tal vez. No es poseedor de la más mínima idea de prevención y es completamente carente de astucia, cualidad esta última que nunca ha necesitado. Bueno, en su comportamiento durante su vida y en el desarrollo de sus diarias actividades, no las ha requerido.
Realiza día a día y con amor, la noble tarea de labrar la tierra. Sin saberlo va cumpliendo con la sagrada obligación de ayudar a proveer el sustento al que para vivir, lo necesita.
En su diario trajinar regresa de su trabajo por las tardes, generalmente cargado con un pequeño bolso o saco que otrora fuera de color blanco, pero que hoy por el constante uso, tiene el color de la tierra. En él trae algunos frutos que servirán para ser consumidos por su familia. Ese cotidiano retorno lo hace por el camino que comunica a su pueblo con la finca donde trabaja, vía que también sirve a otras haciendas del lugar. En alguna oportunidad circula por ella el viejo camión amarillo de la hacienda Maturín, una de las más importantes de aquella comarca. Es una senda angosta, pedregosa y rodeada de una vegetación que en algunos tramos transgrede sus márgenes laterales e invade la vía misma, haciendo dificultoso algunas veces el transitar por ella. Son pocas las personas que se desplazan por ese camino y mucho menos lo hacen los dos o tres vehículos pertenecientes a las fincas cercanas. En fin, el ambiente puede calificarse como totalmente bucólico. El verdor es el color predominante, de manera que el indefinido matiz del piso del camino, se mantiene en franca minoría.
Se oye el rumor de los campos y se disfruta de la brisa refrescante que suavemente mece las ramas de los árboles circundantes al paraje, escenario que a lo largo de la vía se mantiene. Juan, caminante diario de esa senda, la utiliza para trasladarse a su trabajo, va en ella despreocupado y su consciencia no guarda ningún asunto que pudiera originar algún tipo de reclamación. Generalmente cuando regresa lleva los pantalones arremangados, casi siempre de manera irregular, en una pierna más que en la otra. Lo recogido del pantalón indica el haber atravesado un pequeño río transverso que interfiere a la ruta y que riega el extenso valle que se abre en la zona y es indispensable proveedor de agua para permitir los más diversos cultivos que allí se realizan.
Después de haber cumplido con su deber, Juan humilde trabajador, regresa a su hogar, se traslada alegremente pero con señales de cansancio. Sabe que se aproxima a su casa donde, además de su diario descanso, lo espera su familia a quien ama profundamente.
Como todas las maldades, contra él se mueve subterráneamente y en la oscuridad, una acusación muy grave, según la cual se le inculpa de haber vulnerado la honorabilidad de Diego, persona que, aunque también habita aquel pueblo, pertenece a un estrato de mayor jerarquía.
Seguramente, como en toda confabulación, existía una mano misteriosa que por alguna razón instigaba aquella reclamación. Por eso el desconocido y gratuito enemigo de Juan, decidió vengar su honor herido, lo cual significaba la muerte de Juan como presunto autor de la deshonra.
Diego era un hombre corpulento y de rústica manera de ser. Su estatura pronunciada, su respirar agobiante y su cuerpo sudoroso, lo definían casi como irreflexivo. Lo presentaban pues, como todo un jayán. Era un hombre de carácter superficial, variable, de pensamiento errante y fácil presa de comentarios exteriores. Comenzaba varias actividades, pero no terminaba ninguna. Sin embargo, si se le pudiese someter a un proceso de destilación y se llegase a la profundidad de su alma, se encontraría que no guardaba ningún sentimiento de maldad.
Para lograr su cometido, e impulsado por personas de sesgadas intenciones, Diego, por varias veces esperó a Juan, quien al contrario de su enemigo secreto, era un hombre de flaca contextura, más bien enjuto, estatura no espigada y vientre contraído. Por el color negro de su pelo, se estima que la edad sería de unos 45 años aproximadamente.
No menos de cinco veces estuvo Diego escondido tras los mogotes de tupida vegetación, existentes a la vera del camino. Escogió para ello el sector más solitario, paso seguro que todos los días, transitaba el despreocupado Juan, después de haber cumplido con su tarea diaria. Suponía que ese lugar era el más adecuado por ser totalmente despoblado y no dejaría testigo alguno de aquel horrible crimen. Ese desconocido enemigo lo esperaba armado con una escopeta que un compadre suyo, sin saber el objetivo que Diego perseguía, le había recortado el cañón para que las municiones al ser disparadas, se diseminaran más y alcanzaran mayor superficie.
Repitió por varios días esa operación de vela, se mantuvo agazapado por horas, a la espera de su víctima a la que nunca logró conseguir en las condiciones adecuadas para realizar su propósito, pues siempre venía acompañado de otras personas. Afortunadamente para Juan y también para Diego, por la abundancia de testigos, nunca se pudo consumar el hecho.
En la medida que pasaba el tiempo sin que Diego lograra su objetivo, también iba disminuyendo su deseo de venganza y al fin, movido por no se sabe que, desistió de su empeño.
Quizás por algún llamado de consciencia que intervino en la mente de aquel agresor, gracias a Dios no fue consumada la acción.
Algún tiempo después fue aclarado aquel embarazoso asunto y se determinó la inocencia de Juan. Diego, apesadumbrado por haber tenido aquel sentimiento de venganza, un día se acercó a Juan en actitud contrita, le pidió ser perdonado y a la vez le expresó su alegría de no haber cumplido su injusta determinación.
Con el pasar del tiempo, Juan y Diego se convirtieron en amigos, amistad que día a día se fue fortaleciendo. Una tarde que ambos animadamente conversaban, se produjo el siguiente diálogo:
—Varias veces te esperé, escondido tras de la espesa vegetación existente a los lados del camino que tú todos los días transitabas.
El lugar seleccionado para la espera fue exactamente en la pequeña recta del camino que hay después del paso de río, justo frente a la ceiba, —árbol corpulento que sirve de hito y referencia en aquel tramo de la vía, —el cual sería el único testigo de aquel horrendo crimen. Allí había suficiente vegetación que me cubría y a la vez me permitía una adecuada visión para realizar el cometido. Lo hacía con la decidida intención de darte muerte. En aquellos momentos portaba un arma con cuyo disparo no fallaría. Afortunadamente en todas las oportunidades cuando pasabas, ibas acompañado de varias personas que me impidieron realizar la tarea, pues pensé que luego ellas podrían ser testigos de aquel asesinato.
Por un momento, Juan después de oír lo dicho por Diego, guardó silencio tratando de explicarse a sí mismo, aquello que acababa de oír. Luego, después del breve paréntesis en el que se mantuvo pensativo, continuó hablando:
—siempre hago esa travesía completamente solo. Nunca me acompaña persona alguna, pues mi regreso es al final de la tarde cuando casi todos los que por allí caminamos, ya han regresado.
Aquella confesión hecha por Diego, le había hecho detener su pensamiento tratando de buscar explicación de lo que su amigo, le acababa de confesar.
Después de la breve pausa y con la expresión de haber encontrado la respuesta, dijo: —Diego, mírame los brazos, mírame la piel, está erizada.
Verdaderamente la piel de sus brazos mostraba una pronunciada crispación.
Ante esa actitud asumida por Juan, Diego mostró gran confusión por no entenderla y esperó que su interlocutor abundara sobre el particular, para sacar sus conclusiones.
Juan continuó hablando:
—Ahora compruebo que Dios protege al inocente. Las personas que viste en mi compañía y que como tú dices, impidieron tu maléfica intención, nunca existieron, no eran reales. Yo jamás las vi, pues como te dije, normalmente hacía mi traslado sin compañía de otras personas.
En ese momento el solitario caminante lanzó la pregunta:
¿sabes quiénes eran mis compañeros de viaje? eran las Ánimas. De ellas siempre he sido devoto y ahora como pudiste ver, mis compañeras salvadoras.