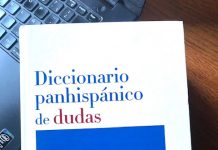Por Tomas Gonzalez Patiño
Se oye el clarín que da inicio a la corrida. La plaza está abarrotada de amantes de la llamada “fiesta brava”. Los rayos vespertinos de Sol arremeten de manera inclemente contra los asistentes que no alcanzaron la entrada al palco de sombra, por lo que estarán condenados a padecer del castigo solar, durante la primera hora del espectáculo, o tal vez de un poco más. No hay ninguna nube que se interponga para mitigar el calor. La tarde es clara y el cielo con su azul cobalto, aparece completamente despejado. Es pues toda una tarde de ambiente taurino.
La música alegre completa el ambiente festivo de la tarde. Toreros auxiliares se desplazan de un lado a otro dentro del ruedo, merodeando los burladeros como asegurándose de conocer su ubicación, para el caso de un eventual refugio. El público en actitud de disimulada ansiedad, espera la aparición del enemigo que luchará contra el torero.
Minutos después aparece el primer toro, animal grande de color negro. Entra al ruedo en actitud agresiva, imponente, enérgico y poseedor de un puntiagudo astado. En el primer momento al observarlo, parece invencible. Los toreros auxiliares en número de dos o tres y guardando las necesarias medidas de seguridad, lo enfrentan con el capote, a fin de acondicionarlo para la lidia que seguidamente realizará el “Matador”
El toro, sin saber, comienza su inocente carrera hacia el inalcanzable y encarnado señuelo. No percibe que el objetivo de todo lo que se presenta a su vista, es cansarlo y deteriorar sus fuerzas. El desconocido escenario que a él se le presenta, le debe hacer sentir una inmensa soledad, pues todos, absolutamente todos los presentes, toreros y público, lo consideran su enemigo. Nadie a su favor.
 El matador de la tarde es “El Regio” uno de los más afamados del momento en el mundo de la tauromaquia. Ataviado con su traje de luces ribeteado de cordones dorados, calcetines rojos, manoletinas en los pies y negra montera en su cabeza; realiza el paseo inicial dentro del ruedo. Es la figura central y más importante de la cuadrilla que lo acompaña. Se distingue por su elegancia, valentía, arrojo y el garbo que derrama en su actuación. Quienes han tenido trato directo con él, lo consideran altivo, soberbio, profundamente materialista y exclusivo, sentimiento que no permite otra cosa que no sea su fama.
El matador de la tarde es “El Regio” uno de los más afamados del momento en el mundo de la tauromaquia. Ataviado con su traje de luces ribeteado de cordones dorados, calcetines rojos, manoletinas en los pies y negra montera en su cabeza; realiza el paseo inicial dentro del ruedo. Es la figura central y más importante de la cuadrilla que lo acompaña. Se distingue por su elegancia, valentía, arrojo y el garbo que derrama en su actuación. Quienes han tenido trato directo con él, lo consideran altivo, soberbio, profundamente materialista y exclusivo, sentimiento que no permite otra cosa que no sea su fama.
El Regio inicia la lidia, realiza una labor maravillosa con el capote. Hace muchos pases con gallardía, salero y prestancia, completando así, el primer tercio de la faena con aquel animal.
En la segunda parte, momento de las banderillas, además de los pinchazos de éstas, el toro es salvajemente herido por la metálica moharra del rejoneador. El animal, ya con sus fuerzas muy disminuidas, por cierto único bastión con el que hasta ahora ha contado, es sometido a la tercera y última parte de su martirio, la cual culmina con su muerte. En esta parte el animal es lidiado con la muleta, pequeña y aparentemente inocente pieza de roja tela, que lleva escondida la metálica espada que como aguijón siniestro, es premonitoria de su muerte.
Así ocurre el espectáculo con cada uno de los toros. Este escenario se repite en cada uno de ellos.
El éxito de El Regio en la lidia de esa tarde, hasta el momento, es impresionante.
Ya en el último de los astados, el matador en gesto vanidoso de superioridad y engreimiento, inicia lo que es la conclusión del espectáculo. Los atronadores aplausos del público y el grito en coro del !OLÉ! cada vez que realiza un electrizante pase, lo emborrachan y le hacen perder el buen sentido. En gesto de arrojo y valentía, se arrima cada vez más y de manera peligrosa, a las astas del animal, el cual en su jadeante agonía, ya casi entregado, produce una cornada al que considera su enemigo del ruedo. La herida le afectó órganos importantes. El matador herido cae a la arena y los toreros auxiliares corren en su auxilio. Logran separar al toro de su víctima. Con la urgencia del caso lo trasladan a la enfermería de la plaza y seguidamente, vista la gravedad de la lesión, a una clínica cercana.
Por lo pronto se detiene la corrida, reina el desconcierto, pareciera que los toreros auxiliares no saben qué hacer. El animal ya condenado a muerte, ve pospuesta por minutos la ejecución de su condena. Es grande la confusión, se pasa del inicial ambiente festivo y de alegría, a la angustia y al suspenso.
Mientras tanto, ya en la clínica el hombre herido, bordea los terrenos de la muerte. En reflexión postrera se percata de su vulnerabilidad, superficialidad espiritual y de lo no visto hasta ahora, que ha sido lo injusto de su proceder con aquellos inocentes animales. En terminal súplica pide a los que lo rodean, que sea indultado el animal agresor, petición a la que afortunadamente hubo tiempo, antes de que le fuera clavada la puntilla final. En aquellos momentos cruciales, se juró a sí mismo, nunca más pisar la arena de un redondel taurino.
Parece que en estas trágicas circunstancias, el hombre miró con horror el famoso y diabólico cartel que Dante en La Divina Comedia, coloca a las puertas del Infierno, portón cuyo umbral, por una extraña razón, no traspasó. En aquel instante y en profundo y verdadero arrepentimiento, pidió a ese Dios que hasta el momento para él era un desconocido, la oportunidad de vivir para reconducir su vida y tener presente la faceta de ésta que por ignorarla antes, le había permanecido siempre oculta. Guardando las distancias y los diferentes acontecimientos, por los resultados, aquello pareció un “Saulo Saulo, ¿por qué me persigues?”
Dios por su inmensa misericordia, atendiendo tal vez a lo auténtico de su arrepentimiento, concedió al torero tal petición.
Transcurrido algún tiempo y después de las limitaciones propias de la convalecencia, el hombre pudo recuperar su salud y volver a la normalidad. Se retiró totalmente de la vida taurina y empezó a disfrutar de un lado de la vida que antes le había sido desconocido. Encontró que a su lado existían muchos otros con quien podía compartir los más insignificantes momentos de la vida. Fue como un despertar y encontrar que no estaba solo. Definitivamente en casi un instante, aquella experiencia cambió su actitud ante la existencia. Desapareció su egoísmo y empezó a cultivar el lado espiritual que hasta el momento había despreciado.
Aquel suceso quedó como hito histórico taurino. La fama de El Regio ha quedado como leyenda y ha permanecido en la mente de los amantes de esa fiesta. Además del revuelo causado en la Capital y otras ciudades del país, revitalizó la vieja polémica entre los que condenan a la Fiesta Brava por su crueldad y los que por el contrario, la consideran una tradición que debe preservarse. Esta discusión se ha mantenido por mucho tiempo y se ha extendido por todo el país.
Muchos años después, aún se mantenía la disputa. En algunos casos se producían agrios encontronazos que ocasionaban separaciones entre miembros de una misma familia.
Hasta en un pequeño pueblo lejano, el alcalde gobernante viendo que las discusiones constituían elemento disolvente entre sus habitantes y con el fin de evitar esas confrontaciones, estimó necesario convocar a su despacho, a varias personas consideradas por él como representativas de aquella comunidad. Además del médico, el sacerdote del pueblo y otras personalidades, convocó también a un hombre llamado Manuel Rodríguez quien, aun no siendo originario del lugar, era elemento factótum de esa colectividad, a pesar de ser claro partidario de la eliminación de las corridas en la forma como se realizaban en aquel momento. Por ser aquel hombre poseedor de una inmensa calidad humana, modestia, humildad y buen sentido de la solidaridad hacia los demás, gozaba del aprecio general de toda la población, tanto de unos como de otros.
En la reunión convocada, el alcalde pidió a los asistentes, evitar la controversia, pues ésta sólo traía división entre los pobladores sin aportarles ningún beneficio. Inclusive dijo, —aquí entre los asistentes a esta reunión, hay opiniones distintas, todas merecedoras de respeto, pero que no deben dejarse aflorar, en aras a la paz y la armonía. En definitiva, ninguno de nosotros los presentes, es torero ni tiene la valentía de El Regio, aquel personaje que con la heroica actuación de hace unos años, dio nuevo impulso a esta polémica.
Don Manuel, que así lo llamaban, colocado en uno de los últimos asientos de la sala y sin pronunciar palabra alguna, se dijo a sí mismo: —“Qué pensaría el alcalde si supiera qué yo soy El Regio”